|
HISTORIA
Los Valles
Calchaquíes, en Tucumán sirvieron de albergue a un pueblo
que,
pese al paso del tiempo, sobrevivió con el nombre de
"Quilmes". Su espíritu
guerrero, dicen, les impidió mantener una convivencia
pacífica con sus grupos vecinos… Hoy toda su historia
quedó grabada en una porción de naturaleza tucumana que
trascendió las fronteras provinciales y alcanzó el sur de
Buenos Aires.
El origen de
los Quilmes nadie lo conoce exactamente, pero se sabe que
fue una población precolombina cuyos misterios lograron
traspasar el límite de la mortalidad. La ciudad fortaleza
que construyeron en los Valles Calchaquíes, aún se
mantiene intacta y sigue concentrando las miradas de
investigadores y turistas.
Pudieron haber
llegado de La Rioja o Chile, según se dice. Pero la única
certeza es que los caracterizaba una hostilidad particular,
en principio con los pueblos vecinos y, más tarde, con los
españoles. Cuando desembarcaron los europeos los Quilmes no
quisieron someterse a sus "conquistadores" y desde el 1530
se desató una guerra que se prolongó por 130 años.
Finalmente, fueron doblegados, y las familias que quedaron,
obligadas a caminar hasta Buenos Aires. Por orgullo, la
mitad se habría suicidado en el camino. Y con el correr del
tiempo se extinguieron como pueblo. Sin embargo, su legado
cultural los hizo sobrevivir…
Hoy
Quilmes es una Ciudad con identidad propia, situada en
el sur del Gran Buenos Aires.
 Diversas
razones de índole topográfica, histórica, económica y
cultural, han ido creando una brecha definitiva entre el
hábitat quilmeño y las "luces del centro", más por
imposición que por conveniencia, tal vez, pero generando un
valedero localismo. De ese localismo siempre nos hemos
ufanado los de Quilmes. Diversas
razones de índole topográfica, histórica, económica y
cultural, han ido creando una brecha definitiva entre el
hábitat quilmeño y las "luces del centro", más por
imposición que por conveniencia, tal vez, pero generando un
valedero localismo. De ese localismo siempre nos hemos
ufanado los de Quilmes.
Existen importantísimos valores históricos en nuestra
comunidad que aportan ignatos designios de localía. Quilmes
es, todos sabemos, el fruto de un implante. Los Quilmes que
nos dieron nombre , nos dieron también una raíz distinta; y
aunque haya sufrido un largo genocidio, esa raíz está en el
acervo, en el patrimonio idiosincrático de una comunidad que
se realimenta, y que se reconoce como grupo.
En los
últimos años se ha fortalecido asimismo un factor de corte
económico, ante el excesivo "mirar al
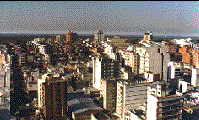 norte"
de los factores de producción e inversión de Buenos Aires,
como si de este lado del mapa no hubiera futuro. Ello ha
permitido, como contrapartida, que Quilmes y Lomas de Zamora
en el sur debieran asumir la capitalidad eventual de vastas
zonas densamente pobladas, a las que de todas maneras hubo
que dotar de una nueva centralidad, de una independencia
ante la desprotección del eje porteño. Vemos entonces que,
más por necesidad que por astucia, en Quilmes habrá que ir
encontrándole la vuelta al desarrollo definitivo de un
hábitat propio, cortando el cordón umbilical con la gran
ciudad, mientras otras comunas "mejor posicionadas" podrán
seguir encandilándose con "la city". norte"
de los factores de producción e inversión de Buenos Aires,
como si de este lado del mapa no hubiera futuro. Ello ha
permitido, como contrapartida, que Quilmes y Lomas de Zamora
en el sur debieran asumir la capitalidad eventual de vastas
zonas densamente pobladas, a las que de todas maneras hubo
que dotar de una nueva centralidad, de una independencia
ante la desprotección del eje porteño. Vemos entonces que,
más por necesidad que por astucia, en Quilmes habrá que ir
encontrándole la vuelta al desarrollo definitivo de un
hábitat propio, cortando el cordón umbilical con la gran
ciudad, mientras otras comunas "mejor posicionadas" podrán
seguir encandilándose con "la city".
Una última razón, de carácter cultural, interactúa con este
estado de d esmembramiento
metropolitano, siendo causa y efecto de la aparición
paulatina de nuevos medios de expresión para las mayorías
alejadas, con la posibilidad de nuevas apropiaciones
vivenciales en terrenos que, hasta hace poco, eran
impensados. Así pronto habrá en Quilmes 24 salas de cine,
para citar un ejemplo. esmembramiento
metropolitano, siendo causa y efecto de la aparición
paulatina de nuevos medios de expresión para las mayorías
alejadas, con la posibilidad de nuevas apropiaciones
vivenciales en terrenos que, hasta hace poco, eran
impensados. Así pronto habrá en Quilmes 24 salas de cine,
para citar un ejemplo.
Es así que, el equipamiento creciente, sustituye la
necesidad de interacción a nivel metropolitano para
solidificar las viejas identidades regionales. Un
importantísimo, fundamental caso de esto es la creación de
la Universidad Nacional, pilar científico en la posibilidad
de ir en busca de la madurez comunitaria de nuestro Quilmes.
Evolución Historiográfica
de Quilmes
Desde sus
comienzos a nuestros días
Esta historia se
inicia allá por el año 1580 cuando Juan de Garay luego de
fundar la ciudad de Buenos Aires (segunda fundación),
organizar su traza y ordenar el destino de estas tierras,
procedió a repartir las primeras catorce suertes de estancia
(tierras destinadas a la cría de ganado) ubicadas al sur del
Riachuelo y sobre la costa del Río de la Plata, se define de
esta manera la primera intervención del hombre sobre el
medio natural. En una de estas suertes de estancia comienza
a escribirse nuestra historia.
El sitio
elegido, un lugar alto frente al Río de la Plata sobre una
barranca que sirve de límite natural entre el bañado y una
llanura con suaves lomadas, un punto estratégico a 20 m
sobre el nivel medio del río dominando el paisaje
circundante. La componente humana, un grupo de 200 familias
de indios Quilmes y Acalianos procedentes de los Valles
Calchaquíes. Esta mixtura dará inicio a la transformación
del paisaje natural, estableciéndose en 1666 el primer
poblado al sur del Riachuelo: la Reducción de la Santa Cruz
de los Indios Quilmes. Toda Encomienda Real debía tener una
iglesia y un cura, de esta forma se construye la capilla
como testimonio del primer asentamiento poblacional. Pronto
el clima, el desarraigo, las enfermedades, hacen que la
población vaya disminuyendo contando para 1726 con sólo 141
indios.
La llegada de los otros pobladores, criollos y españoles
dedicados al comercio y contrabando de cueros vacunos, dará
origen al establecimiento de las estancias generando el
desarrollo económico de la zona.
Por decreto del
14 de agosto de 1812 se da por extinguida la Reducción y se
ordena el trazado del pueblo de Quilmes, sobre las tierras
de la suerte de estancia que ocupaba la extinguida Reducción
(Av. Zapiola en Bernal, calle Guido en Quilmes, hacia el
este la barranca y al oeste un poco más allá del arroyo Las
Piedras), tarea que se concreta recién en 1818 con la
confección de los planos del mismo por el agrimensor
Francisco Mesura.
La planta urbana que contaba con cuatro plazas respetaba
como centro la plaza y la iglesia de la antigua Reducción y
se extendía desde la barranca hasta la actual Av. Hipólito
Yrigoyen y desde la Av. Alberdi hasta Av. Brandzen. Estas
dos últimas avenidas definían el límite con las doce quintas
de cuatro manzanas cada una que flanqueaban la planta urbana
y desde la Av. Hipólito Yrigoyen hasta el arroyo Las Piedras
se extendían las setenta y dos chacras de dieciséis manzanas
respectivamente, luego se procedió al reparto de tierras y
también la construcción de un templo, es así como en 1828 se
levanta la primera iglesia de adobes cocidos convirtiéndose
en la expresión y el símbolo del pueblo libre de Quilmes.
Para mediados
del siglo XIX el pueblo contaba con iglesia y cementerio
contiguo a la misma, una casa de altos frente a ella
(esquina Mitre y Rivadavia), otras doce casas de aspecto
común y algunos ranchos de caña y paja. Recién a partir de
1856 con la preocupación e intervención de los municipales y
otros hechos que se irán sucediendo se comenzarán a ver los
adelantos.
En 1872 llega a Quilmes el ferrocarril de Buenos aires a
Ensenada, sus vías corren casi paralelas al viejo Camino de
la Arena o de la Media Luna por donde circulaban las
carretas y las diligencias, este elemento nuevo en el
paisaje urbano definirá el límite o borde entre el pueblo y
el campo, permitirá la llegada de nuevos pobladores oriundos
de Buenos Aires que huyen de las epidemias de cólera y
fiebre amarilla, facilitará también la llegada de visitantes
a nuestra costa, quienes junto copn el tranvía a caballo
recorrerán las calles para llegar a nuestra ribera para
luego elegir a este pueblo como lugar de reposo y veraneo
construyendo posteriormente sus quintas de fin de semana.
Los inmigrantes
italianos en su mayoría serán los que le darán identidad a
la vivienda urbana (arquitectura italianizante). Quilmes en
1880 se postula como candidata para ser la capital de la
provincia de Buenos Aires, compitiendo con otras ciudades,
el progreso era evidente, el ferrocarril es el medio de
comunicación más seguro tanto para el transporte de
pasajeros como para el de carga, facilitando el
establecimiento de fábricas a la vera de sus vías, siempre
del otro lado del pueblo. Este no sólo será el caso de la
Cervecería en Quilmes sino también de Rigolleau en
Berazategui, de la maltería en Hudson y de la papelera en
Bernal, convirtiéndose en hitos o puntos de referencia para
el viajero, brindándole identidad a cada pueblo y
convirtiéndose en símbolos de prosperidad y progreso.
Comienza el
siglo XX con la construcción de nuevos edificios públicos
marcados por el eclecticismo: Escuela Nº 1, Palacio
Municipal, Biblioteca, Registro Civil y Comisaría, la ciudad
se prepara para estar a la altura de los festejos del primer
centenario (1810-1910).
Finalizando este período se inaugura en 1915 La Rambla sobre
la ribera, un complejo que cuenta con piletas, hotel,
restaurante, confiterías y cine al aire libre, definiendo a
Quilmes como centro turístico (el diario La Prensa lo
compara con la Rambla Bristol de Inglaterra).
El 2 de agosto de 1916 por ley, Quilmes obtiene la jerarquía
de ciudad debido a sus cuatrocientas cuadras pavimentadas
(adoquinado), al Palacio Municipal, a los bancos de la
Provincia de Buenos Aires y Popular de Quilmes, a la Escuela
Normal, a sus industrias, su población, el ferrocarril y el
complejo de La Rambla en la Ribera.
Este progreso facilitará el establecimiento de nuevas
industrias, ya no a la vera de las vías de ferrocarril sino
cerca de los caminos (1920) o del recorrido del tranvía
eléctrico, generando la creación de barrios obreros en las
cercanías de las plantas fabriles extendiendo de esta manera
la trama urbana hacia la periferia, así es como comienza a
poblarse La Colonia (Quilmes oeste) y Bernal oeste.
Con el
mejoramiento de los caminos, obras de desague y fuerza
motriz sumadas a ciertas franquicias impositivas para
fortalecer la radicación de industrias se instalan en el
partido a partir de 1930: Textilia S.A., La Bernalesa,
Rhodia, Ducilo, etc.
Los dueños de dichas industrias construirán sus residencias
en esta ciudad ocupando la zona de la barranca que poco a
poco se irá caracterizando por su arquitectura
predominantemente pintoresquista. Para 1946 Quilmes cuenta
con setecientos cinco establecimientos industriales
continuando en forma creciente el asentamiento de industrias
en el partido y sus respectivos barrios obreros,
principalmente sobre las avenidas 12 de Octubre, Av. La
Plata, Calchaquí y Camino Gral. Belgrano. El comercio se
afianza sobre las calles y avenidas principales de acceso a
la ciudad y en el centro Rivadavia es la calle que nuclea la
actividad comercial cotidiana.
La migración
interna en busca de trabajo provoca una demanda de vivienda
muy importante, que a pesar de los planes implementados por
el gobierno no se logra cubrir y comienzan a generarse los
asentamientos espontáneos en lugares marginales;
aprovechando esta situación comienzan a lotearse sin
planificación grandes extensiones de tierra, entre ellas las
de San Francisco Solano, La Florida y Barrio Parque
Calchaquí.
El evidente aumento de población en estas últimas décadas y
los grandes loteos sin planificación de importantes
sectores, determinan un crecimiento caótico del suburbio,
así como también la especulación inmobiliaria y el auge de
la propiedad horizontal, generan la densificación del área
centro comercial con la construcción de edificios en altura
(arquitectura de las inmobiliarias y empresas constructoras)
provocando la demolición indiscriminada de edificios de
valor patrimonial por especulación económica debido al valor
del metro cuadrado.
El cierre de las grandes fábricas provoca el abandono de sus
instalaciones con el consecuente deterioro de las mismas,
influyendo por ende en su entorno; posteriormente estos
grandes predios son adquiridos y ocupados por las cadenas de
Hipermercados.
Las pocas grandes extensiones de campo a lo largo de las
autopistas son ocupadas por barrios privados provocando la
migración de muchos habitantes de las zonas urbanas, que
abandonan la ciudad en busca de seguridad y una mejor
calidad de vida, dejando sus residencias urbanas en manos de
las inmobiliarias.
-
El
14 de Agosto de 1812 Quilmes es
declarada como "pueblo libre" por el Primer Triunvirato.
Por ese entonces, Quilmes era la principal ciudad ganadera
de la Provincia de Buenos Aires.
-
En
el año 1867, el entonces Intendente de la Ciudad, Augusto
Otamendi construye el camino hacia la costa, que en la
actualidad lleva su nombre. Cinco años después llega el
primer ferrocarril, que sería de suma importancia para que
Quilmes se convirtiera lentamente en una de las ciudades
más industrializadas y de mayor importancia del país,
dejando de lado la actividad ganadera. En 1890, se instala
la Cervecería y Maltería Quilmes.
-
Corría
el año 1914 y se construía en Bernal la Parroquia Nuestra
Sra. de la Guardia. Cuarenta y seis años después, Bernal
es declarada Ciudad. En el año 1977 la Calle Rivadavia es
convertida en peatonal.
-
Quilmes tiene su Universidad.
En
1990 en Bernal se crea el Rectorado de UNQUI (Universidad
Nacional de Quilmes) y un año más tarde comienzan a
dictarse los cursos regulares.
La misma cuenta con carreras innovadoras para la educación
universitaria estatal tales como: Biotecnología,
Ingeniería Naval, Hotelería y Música Electroacústica,
entre otras.
-
La Catedral
Instalada
la reducción de los Indios Kilme se crea en ella una
capilla, en cuyo alrededor se fueron asentando los
primeros pobladores, convirtiéndose luego en el centro
urbano de la ciudad.
A mediados del siglo XIX, comienza la edificación de un
nuevo templo que posteriormente fuera remodelado en varias
oportunidades.
Actualmente está ubicada en la intersección de la calle
Mitre y la Peatonal Rivadavia, frente a la Plaza San
Martín.
-
Los Indios
"Kilme"
En
1666 fue trasladada a pie desde la Provincia de Tucumán
una tribu de Amautas rebeldes contra el Imperio Inca y el
sometimiento español, creándose de este modo la "Reducción
de la Exaltación de la Santa Cruz de los Indios Kilme".
Desaparecen por causa del desarraigo (a más de 1500 kms.
de su hábitat natural) y el desconocimiento de la
geografía típica del lugar que les complicaba sus
posibilidades de vivir de la agricultura y de la
ganadería.
-
Plaza San
Martín
Hasta
1859 se la denominaba Plaza Mayor o Principal, y a
propuesta del primer gran maestro que tuvo Quilmes,
Robustiano Pérez, le fue otorgado el nombre de 25 de Mayo.
Con posterioridad fue rebautizada con el nombre actual.
-
Rambla de
Quilmes
En
1915 se inauguraron las instalaciones del balneario, con
su amplia rambla de madera y dos espigones, donde más
tarde se construyó algo muy poco común en aquella época:
una pileta de natación. En la actualidad, con un diseño
totalmente innovador, sigue en funcionamiento.
Durante muchos años funcionó un cine al aire libre sobre
el río, donde los visitantes de la ribera podían acceder
al mismo presentando el boleto del tranvía.
El escenario natural de selva en galería, desprendimiento
de la selva amazónica, y una vista inigualable del Río de
La Plata, han sido los pilares para que Quilmes sea
bautizada "La Princesa del Plata".
En la actualidad la Costanera de Quilmes, totalmente
renovada, cuenta con una espectacular arboleda sobre la
playa, un balneario lo suficientemente amplio como para
satisfacer todas las necesidades del visitante, con
deportes náuticos, paseos a caballo, bicisenda, estadio de
volley y otras actividades.
También cuenta con todos los servicios que el turista
necesita para su esparcimiento: parrillas, restaurantes,
confiterías, bares, discotecas, etc.
Santa
Coloma
Testigo
de la Historia
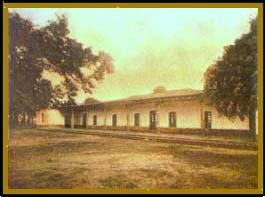 |
Es
testigo de su tiempo y valuarte de la memoria. La casa
de Santa Coloma no sólo es un Monumento Histórico sino
la construcción más antigua de la ciudad. Un lugar más
de nuestra identidad que se debate entre su débil
existencia y el derrumbe.
|
Junio
de 1807. Llovía en las costas del Río de la Plata. La fuerte
sudestada inundó los bañados y el caudal de los arroyos
hacía la ribera intransitable. Desde enero el alcalde de la
hermandad Juan Blas Martínez, ordenó reforzar las defensas
locales ante un inminente ataque inglés. Un año antes, las
costas de Quilmes fueron protagonistas del desembarco de los
invasores.
El fuerte viento y el agua retiraron de las costas a los
navíos en el puerto de Buenos Aires. Las costas no permitían
el ingreso de las embarcaciones a tierra firma. Pero fue a
algunos kilómetros de allí donde la historia comenzaba a
escribirse. El 28 de junio de 1807, tropas inglesas
desembarcaron en las costas de la Ensenada. Las defensas
móviles españolas que estaban instaladas en Quilmes se
replegaron hacia Buenos Aires.
Al avanzar sobre Quilmes, las tropas inglesas se liberaron
de sus mantas para aliviar su equipo y formar un puente
sobre el lodo. La resistencia criolla y española atacaba
fugazmente a los invasores a la vez que se replegaban hacia
el norte. Mientras tanto, el General Lewinson Gower,
comandante de esa vanguardia inglesa, recibió órdenes de
continuar la marcha hacia la metrópoli. El grueso de la
campaña llegó más tarde al mando del General John
Whitelocke, quien tenía a su cargo más de siete mil hombres.
La Segunda Invasión Inglesa comenzaba a gestarse. En su
camino, las tropas inglesas buscaron refugio. Y fue la
propiedad de un oidor del Cabildo de Buenos Aires, Don Juan
Antonio Santa Coloma el lugar para el campamento inglés.
Las tropas inglesas continuaron su marcha al día siguiente y
se rindieron el 5 de julio de 1807 ante las fuerzas
españolas.
La leyenda
Juan
Antonio Santa Coloma era un español que compró las tierras
de su propiedad el 30 de octubre de 1805 a Juana Nepomucena
de Echeverría. Entre ese año y el siguiente ordenó construir
su casa con mano de obra esclava de Africa. Una inmensa
propiedad que originalmente medía 32 metros y era un típico
exponente de las viviendas rurales del siglo XVIII: simple y
con austeras fachadas. En la actualidad se conservan unas
ocho habitaciones de las diecisiete que llegó a tener:
dormitorios, comedor y sala de recibo, capilla, almacén de
forrajes, despensa, granero, horno de pan, caballerizas,
cocheras y dependencias de la servidumbre.
Los materiales con que se construyó eran los corrientes de
la época: muros de ladrillos asentados en barro y revocados
a la cal, cubiertas de azotea con tejas sostenidas por
rollizos de palma, y pisos de ladrillones.
Cuenta la leyenda del lugar que Santa Coloma mandó a uno de
sus esclavos enterrar su tesoro en las cercanías de su casa.
La memoria popular alimentó la historia entre los lugareños
y los niños. No hay pruebas de la existencia del tesoro,
pero es un elemento más de la memoria colectiva.
Santa Coloma
vivió en la casa con su esposa y sus once hijos hasta 1829,
año en que murió. Una vez muerta su madre, los herederos
pusieron en venta la propiedad en 1868. La última
propietaria del lugar fue Gerónima Léxica de Cramer. Y son
sus hijos quienes donan la casa a la congregación de Hijas
de María Auxiliadora, que a partir de 1868 pasó a ser
parroquia y desde 1976 es propiedad del Obispado de Quilmes.
Desde el 10 de diciembre de 1945, por iniciativa de la Junta
de Estudios Históricos de Quilmes, la casona de Santa Coloma
fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Poder
Ejecutivo Nacional.
Breve Historia de
Cerveceria Quilmes
El
señor Otto Peter Bemberg, nació en la ciudad de Colonia,
Alemania y llegó temporalmente a Buenos Aires por primera
vez en 1852, a la edad de 23 años. Al año siguiente regresó
a la Argentina y se casó con doña Luisa Ocampo. Se
estableció en el país con la ayuda de sus padres, fundando
una empresa que se dedicó a la importación de tejidos y a la
exportación de granos, cueros, lana y charque.
En 1860, asociado a capitales franceses fundó la destilería
de alcohol de grano Franco - argentina en la localidad hoy
llamada Guillermo E. Hudson.
En 1862 y 1870 fomentó la colonización de la provincia de
Santa Fe, durante los gobiernos de Mitre y Avellaneda.
El 27 de septiembre de 1888, Otto Peter Bemberg y su hijo
Otto Sebastián fundaban, junto con un grupo de inversores,
la Brasserie Argentine Sociedad Anónima, con sede en París y
con un capital social de tres millones de francos. A su vez,
el 21 de octubre de 1887, se comenzó a construir en Quilmes
un establecimiento dedicado a la fabricación de cerveza. El
31 de octubre de 1890 comenzó la producción y la venta, con
la marca que rescataba la antigua denominación indígena de
la localidad y que, con el transcurso del tiempo, se
transformaría en sinónimo del producto: Quilmes.
Este nombre se adoptó años después por la empresa nativa en
Francia, que en 1901 pasó a denominarse Brasserie Argentine
Quilmes, símbolo de la unión de un país promisorio con
quienes provenientes de Prusia, tuvieron la fe, visión y
tesón necesarios para triunfar en la Argentina.
Los
primeros cien años
|
|
|
Cervecería
y Maltería Quilmes de Argentina cuenta hoy con más de
un siglo de trayectoria e identificación con el país y
desde entonces, el espíritu pionero de la "Casa
Bemberg" se plasmó en obras y realizaciones que
acompañaron el desarrollo nacional.
Las
inversiones crecieron ante los requerimientos del
mercado, el que valoró el esfuerzo industrial centrado en
la calidad del producto. |
En 1905, el
Grupo Bemberg construyó por cuenta del gobierno de la
provincia de Buenos Aires el Ferrocarril de La Plata al
Meridiano V.
El rápido crecimiento de la industria cervecera determinó
que en 1907 se comprara la Cervecería Schlau de Rosario para
satisfacer la demanda de las nuevas zonas colonizadas.
En 1908 se participó en la formación de la sociedad
Ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano, que concretó esa
obra.
En ese mismo año se construyó la línea de tranvías
eléctricos que unió Quilmes con la Capital Federal.
Paralelamente se instaló el sistema de aguas corrientes que
aún funciona en la ciudad de Quilmes. En 1911 se hicieron
los primeros ensayos de producción de cebada cervecera
con semillas importadas, las que serían reemplazadas por
variedades locales, evitándose así la importación de malta.
En 1912 se adquirió la Cervecería Palermo; en 1917 se
iniciaron los ensayos de malteado en la planta de Hudson,
produciéndose la primera malta de cebada argentina, al mismo
tiempo, y con el fin de sustituir importaciones, se
estableció en Quilmes la fábrica de tapas Corona.
|
En 1915 y 1920 se
construyeron las Cervecerías del Norte en Tucumán, de los
andes en Mendoza, se reconstruyó totalmente la Cervecería
Schlau de Rosario y se modernizó la Cervecería Palermo de
Buenos Aires. En 1920 se fundó la Compañía Argentina de
Levaduras S.A., primera fábrica en la Argentina dedicada
a fabricación de levadura para panificación. en ese mismo
año se establecieron fábricas de hielo y de gas carbónico
en Rosario, Córdoba, Paraná, Rafaela y Bahía Blanca. |
|
En 1923 se
levantaron las casas para el personal, cerca de la
Cervecería, con una parquización que sigue siendo orgullo de
la comunidad. En ese mismo año, culminando doce años de
ensayos, se distribuyó semillas de cebada cervecera
totalmente argentina, sembrándose una extensión de 500.000
hectáreas. Poco tiempo después, el país se transforma en
exportador de cebada. En 1923 y ante las dificultades que
enfrentaba el gobierno argentino para cubrir la emisión de
un Empréstito Patriótico, la Casa Bemberg dio su garantía al
mismo, logrando su colocación en el mercado internacional
por un total de cien millones de pesos.
En 1925 se extienden las operaciones hacia la selva
misionera, se construye Puerto Bemberg con casas, iglesia,
escuela, hospital, en el mismo predio donde hoy funciona un
importante centro forestal.
La primera importación de lúpulo por avión data de 1937. Hoy
se obtienen variantes locales con nivel de calidad
internacional reconocida por los mejores productores del
mundo. En 1943, a orillas del Paraná en Rosario, provincia
de Santa Fe, se levantó la Maltería SAFAC.
En 1988/1989 se terminó y puso en funcionamiento una nueva
planta cervecera ubicada en la provincia de Corrientes
con una inversión de 35 millones. A su vez, en 1991 en Chile
se construyó y comenzó a operar una planta cervecera que
demandó una inversión de U$S 30 millones.
Por último en 1992 en Zárate, provincia de Buenos Aires,
entró en producción una nueva planta con una capacidad de
2.200.000 hectolitros/año con una inversión de U$S 71
millones. La misma fue ampliada en 1994 en 2.000.000 de
hectolitros/año.
|
EL DESAFíO
DEL SEGUNDO SIGLO.
A partir de 1991 Quinsa,
Quilmes Industrial S.A asumió el manejo y control de las
operaciones industriales de bebidas que el Grupo tiene en
América Latina. Desde entonces Quinsa ha encarado
desafiantes iniciativas que la han convertido en lo que
hoy es, la empresa más importante de bebidas tanto en
Argentina como en el resto de los países donde opera. En
el negocio cervecero Quinsa estableció operaciones en
Paraguay en 1932, en Uruguay en 1965 y en Chile a fines
de 1991. En 1996 Quinsa adquirió dos cervecerías en
Bolivia.
En Argentina en 1994 incursionó en el negocio del agua
mineral. Desde 1965 Quinsa opera en el negocio de
gaseosas con una Embotelladora de Coca Cola en Paraguay.
|
En
1999 adquirió BAESA (Buenos Aires Embotelladora S.A), la
principal embotelladora de Pepsi Cola en Argentina. Esta
adquisición, la más importante en la historia del Grupo
Bemberg, le permite consolidarse en el negocio de
bebidas. Quinsa es un holding con base en Luxemburgo, que
controla el 85% de Quilmes International Bermuda Itd. El
15% restante pertenece desde 1984 a Heineken
International Bier BV, que presta apoyo tecnológico a las
compañías del holding. Las acciones de Quinsa se cotizan
en las bolsas de Luxemburgo y de Nueva York. Hoy, Quinsa
se encuentra implementando un ambicioso programa de
expansión y crecimiento, concentrando sus actividades en
dos rubros principales: bebidas y agroindustria. En el
rubro Bebidas, Cervecería y Maltería Quilmes en Argentina
representa la operación más importante del Grupo. En un
mercado argentino crecientemente competitivo por la
envergadura y calidad de las empresas que de él
participan, las marcas Cervecería y Maltería Quilmes
mantienen un 70% del mercado. Para ello se estuvo
preparando Quinsa, mediante un profundo programa de
actualización tecnológica, tanto en equipamiento como en
calidad de gestión.
En la actualidad operan en la Argentina seis plantas
cerveceras: en la provincia de Buenos Aires en las
localidades de Quilmes, Zárate y Lavallol; en Cuyo en la
provincia de Mendoza; en Tucumán; y en el litoral de la
provincia de Corrientes. Para abastecer a más de 270.000
bocas de venta se dispone de una amplia red de
distribución asentada en modos logísticos
estratégicamente ubicados a lo largo de una extensa
geografía. Dicha red está siendo equipada con las más
modernas tecnologías informáticas y de comunicación, que
le confieren gran versatilidad e inmediata capacidad de
respuesta.El
portafolio de marcas en la actualidad está integrado por
Quilmes Cristal, Palermo, Liberty (variedad sin alcohol),
Quilmes Bock, Quilmes Light, Iguana, Bieckert, Imperial;
Andes, Norte, Heineken e Iguazú (producto de
exportación). El esfuerzo en tecnología y manejo de
productos está soportado por una intensa actividad
publicitaria y promocional, donde se reflejan los mismos
valores de calidad, excelencia y respeto al consumidor
con que se manejan los aspectos referidos al producto.
La construcción de la
planta de agua mineral en Tunuyán, con una inversión de
32 millones de dólares representa un claro ejemplo de la
implementación de la estrategia de expansión de Quinsa en
el área de bebidas. Su puesta en marcha se operó en
noviembre de 1994.
Agroindustrias constituye la fuente de abastecimiento de
materias primas para la producción de cerveza de las
plantas.
En febrero de 1994 se inauguró la nueva Maltería Tres
Arroyos, con una capacidad de producción de 91 mil
toneladas por año, que demandó una inversión de 35,4
millones de dólares. |
|
|
En sus
campos experimentales en la provincia de Buenos
Aires lleva a cabo importantes investigaciones de
genética vegetal de la cebada. Cada año la compañía
distribuye semillas de cebada entre productores y
mediante acuerdos de mutua convivencia se garantiza
el adecuado suministro para las malterías |
|
Bernal
Historia y futuro
Bernal
cuenta con un patrimonio edilicio como pocos, y varios son
los lugares y casonas que mantienen vivo el resplandor de
otras épocas. Una verdadera reliquia de aproximadamente
1850, es la casa ubicada en la esquina de Zapiola y Dorrego;
la mandó construir quien fuera uno de los primeros
pobladores de Bernal, M. Bagley (el mismo que fundara la
fábrica de galletitas); con el andar del tiempo fue vendida
al ingeniero Alfredo De Marchi, cuñado de la hija del Gral.
Julio A. Roca, por lo que se menciona que en más de una
oportunidad la casa fue visitada por el General.
El
punto de referencia como en toda ciudad atravesada por las
vías, es la estación; se sabe que en 1878, don Félix Bernal
donó las tierras para establecer una parada de trenes. En la
intersección de la calle Espora y las vías se construyó una
casilla para destinarla a la estación. La empresa que hacía
el servicio de trenes era "Ferrocarril de Buenos Aires a
Ensenada" que en 1898 pasa a ser propiedad del Ferrocarril
del Sud.
Más adelante, al pasar los ferrocarriles a manos del Estado
se denominó "General Roca". En 1900 se inaugura el edificio
de la estación frente a la calle 9 de julio, comunicado
directamente con la casa de Félix Bernal. Aún pueden verse a
la salida e la estación hacia Barrio Parque (Avenida Sáenz
Peña) los dos grandes pilares que sostenían los portones de
la entrada.
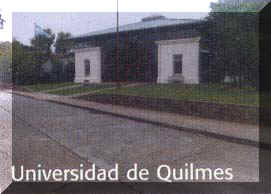
Pero
no todo es historia en Bernal, el año 2000 encuentra una
ciudad que crece en lo edilicio, lo comercial y
fundamentalmente en lo cultural. Un completo centro
comercial se concentra sobre la arteria principal, 9 de
Julio, parte de la calle Belgrano y la avenida San Martín
que corre paralela a las vías. En los últimos años la ciudad
resignó parte de su serenidad ante la llegada de la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), ubicada en Saenz
Peña 180, Barrio Parque, que desde su creación crece
incesantemente y le suma a Bernal un polo educativo y
cultural de importancia nacional, acompañado de un
movimiento constante de jóvenes.
Las Campanas de
Cordenons...
un milagro de Navidad
Un día de
junio de 1951, partía de Cordenons (Italia) para la
Argentina, un joven emigrante de 22 años, llamado Gilberto
Bianchet; eran las doce menos diez, iba solo en el autobús
hacia el puerto de Génova. Al pasar frente a la Iglesia, le
pidió al conductor que se detuviera frente al campanario y
parase el motor; era el único pasajero y quería escuchar,
quizás por última vez aquel replique de las campanas que
había escuchado desde su nacimiento.
Dieron las doce campanadas e inconscientemente él ligó ese
número a su futura ausencia: 12 meses?, 12 años? o no
volveré nunca más a mi pueblo natal?
Llegó a la
Argentina y pasado el tiempo, se casó con una joven de su
mismo pueblo y se radicaron en Barrio Parque, Bernal.
En diciembre de 1984 recibe en su casa, para las fiestas
navideñas, al señor Renato Appi, poeta y escritor de su
pueblo y juntos participan de la Misa de Gallo en la Iglesia
de Nuestra Sra. de la Paz, al finalizar el acto religioso,
el Sr. Appi le pregunta a Bianchet: -¿Aquí no acostumbran a
hacer replicar las campanas en Navidad?-.
La respuesta de Beto fue -no tenemos campanas, ni
campanario-.
Y en ese momento
se produjo el milagro de Navidad. El Sr. Appi mediaría en
Cordenons para que aquel pueblo donara las campanas y los
habitantes de Barrio Parque, harían el campanario,
estableciendo un puente de amistad entre los dos pueblos.
Allá en Italia pusieron manos a la obra, ya que todos tenían
algún famiiar o amigo en la Argentina; se hicieron
festivales folclóricos para recaudar fondos, colaboró el
Municipio y las asociaciones de jubilados. Las campanas que
hoy luce el campanario, fueron encargadas en una fundición
de Veneto, que desde 1453, se dedica a la fabricación de
estas piezas con verdadera maestría.
En tanto el Padre Rumbo obtuvo la autorización del Obispo
Jorge Novak y escribieron una carta la que tradujeron,
publicaron e hicieron conocer a todo el pueblo; el sobre
llevaba impresa la figura del futuro campanario del que se
había hecho un esbozo.
Por fin y después de muchísimas peripecias y sinsabores, el
domingo 6 de mayo de 1990, fueron inauguradas.
En homenaje a
Gilberto Bianchet, el reloj tiene sus manecillas indicando
las doce menos diez, aquella hora de la partida de su pueblo
natal y en la que nació esta historia, por ella, es un
placer y una emoción diaria, para todos los que vivimos en
Barrio Parque, escuchar el replique de las campanas de la
Iglesia de Ntra. Sra. de La Paz.
|
Características |
| Sonido |
Peso |
Institución |
| DO |
210 Kg. |
Nuestra
Señora de La Paz de la Guardia de Bernal, Santa María
Maggiore Cordenons. Reza por nosotros. |
| RE |
150 Kg. |
Santa
Francisca Cabrini Ayuda nuestros emigrantes. |
| MI |
110 Kg.
|
Señor
dale paz a nuestros muertos. |
|
En las tres, además dice:
Año de la Paz 1986 - Fondería Ing. Poli-Vittorio,
Veneto-Italia.
|
La confección de
las campanas es perfecta. Su pulido es color oro, y sus
sonidos son del timbre indicado exacto, fueron verificados
por el vecino de la iglesia y músico señor Karinkanata.
Las Campanas de Cordenons, son una verdadera obra de arte!
SAN FRANCISCO
SOLANO
Los ojos
de los querandíes se perdían en la inmensa planicie
ondulada, quebrada aquí y allá por un solitario árbol.
Una alfombra verde, de color verde tierno del trébol, se
extendía en toda su anchura limitando en el fondo azulado
con el horizonte.
La imagen se cortaba a veces por el vuelo rasante de algún
ave, cotorras, tal vez que se perdía en la alfombra verde o
en los matorrales.
El clima templado, benigno, facilitaba el desplazamiento de
los querandíes por la zona. Buscaban huevos, raíces, alguna
mulita, venados, liebres, vizcachas o perdices, cigueñas,
garzas, chorlitos, patos y teros, cuyos huevos y carne,
complementara su dieta abundante en peces de los próximos
arroyos y ríos.
Ellos eran los "come grasa", como los llamaban sus vecinos
por comer las grasas de los peces abundantes en los bañados
costeros.
En los bañados costeros abundaban, además, los juncos y
cortaderas, así como los sauces, ceibos, los que llamaban
"suiñandi" del litoral, diferente de la ceiba del norte.
En la
planicie espinillos, distintas acacias, porotillos,
enredaderas como mburucuyá, zarza, moras, tasis, etc.
Tal vez el silbo de mixtos y jilgueros acompañara las
tranquilas siestas y al atardecer el arrullo de las
torcacitas, especialmente en verano.
Algún hornerito laborioso ensayaba la construcción de su
casa, bajo las miradas atentas de los niños, y el revoloteo
gentil de un picaflor.
Por las noches, los chistidos de una lechuza obligaban a
dormir con miedoso sueño a algún indiecito desvelado.
En las lomas, las ondulaciones, se encontraban pequeños
montes de talas, espinillos, algarrobos, chañares y otras
especies hoy desaparecidas, grandes montes de durazneros que
proporcionaban abundante fruta y leña.
Esta vida
de andar lento se vió interrumpida brutalmente con la
llegada de otros hombres que portaban una cultura diferente
sostenida desde una fe que no respetaban otras creencias por
considerarse la verdadera y una cultura que tampoco respetó
otras culturas por considerarse superior.
El pago de la Magdalena
En el año
1580, el 11 de junio, Juan de Garay, proveniente de Asunción
fundó, la ciudad de Buenos Aires en las proximidades del
asiento que Pedro de Mendoza intentara en 1536.
El 24 de octubre del mismo año repartió las tierras desde el
centro y sus alrededores , entre sus acompañantes.
Las
tierras destinadas para chacras y labranzas fueron las del
norte hasta el Río Las Conchas, así como las del oeste y el
sur del Riachuelo, fueron entregadas como suerte de
estancias para ganados.
Las Leyes de India, y las Ordenanzas de Poblaciones,
establecían a que iban a ser destinadas las tierras para
labranza o pastoreo.
La suerte de estancia que ocupa hoy a Don Bosco fue
entregada a Luis Gaytaán que se ausentó prontamente del
lugar, las tierras de Bernal fueron entregadas a Pedro Geréz
(o Jeréz), Pedro de Quiróz lo que es Quilmes y Pedro de
Izarraga las tierras de Ezpeleta y San Francisco Solano,
Alonso Gomez las de Villa España hasta el arroyo Conchitas.
Quilmes, madre de las
ciudades
En 1666
trajeron a estas tierras desde los Valles Calchaquíes a la
brava gente de los Quilmes, quienes se resistieron en su
tierra natal y lo hicieron también en estas tierras desde la
Reducción de Exaltación de Santa Cruz de Los Quilmes. Aquí
sufrieron el desarraigo, y el castigo de no poder mantener
su cultura, su lengua y su religión. Suavemente fueron
languideciendo, sin esperanzas de poder retornar a sus
montañas y valles, su aire seco, el viento y la humedad de
estas tierras les hacían sentir aún más su extrañeza.
El
partido a fines del siglo XVIII abarcando los actuales
partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Alte. Brown,
Florencio Varela, Berazategui, parte de La Plata y Ensenada,
además del de Quilmes.
El Triunvirato resuelve en 1812 suprimir la reducción y
convertir a Quilmes en "pueblo libre".
El primero en lograr su autonomía municipal, en 1852 fue
Barraca al Sud, actual Avellaneda que incluía las tierras de
Lanús, la que a su vez se independizó casi un siglo después.
en 1861 se separa Lomas de Zamora, en 1873 Alte. Brown, en
1891 Florencio Varela y el último desgarramiento que sufrió
el viejo hogar quilmeño fue la autonomía municipal de
Berazategui en 1960.
A
su vez dentro del distrito los antecedentes de subdivisión
en las localidades actuales:
Don Bosco:
En 1894 se establecieron en Bernal los sacerdotes salesianos
y poco después las Hermanas de María Auxiliadora. La
influencia de estas congregaciones hace que en 1929, los
vecinos de la hasta entonces llamada Estación KM.13, piden
que se de a la misma el nombre de Don Bosco y el 4 de
noviembre de 1929, por un decreto del Poder Ejecutivo
Nacional se bautiza a la ciudad con ese nombre.
Bernal:
El cuartel II del partido de Quilmes toma el nombre de
Bernal hacia el año 1878, al inaugurarse la Estación del
Ferrocarril en terrenos que fueron donados por Felix Bernal,
que se afincaría en estas tierras hacia 1850.
Ezpeleta:
La fecha de fundación del pueblo no se puede precisar, pero
se puede establecer que el 8 de enero de 1891, Donato Sagré,
Justo Carballo y Simón Ezpeleta piden a la municipalidad la
aprobación de la traza del pueblo hecha en terrenos de la
propiedad de Ezpeleta.
San Francisco
Solano: Las tierras que hoy forman San Francisco Solano,
permanecieron sin fraccionarse, totalmente despobladas hasta
1948 aproximadamente, y en dicho año la Dirección de
Geodesia del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de
Buenos Aires aumenta la subdivisión de las tierras para que
luego se fundase el pueblo.
Por Ordenanza Nº 1803 del 23 de septiembre de 1949, la
Municipalidad de Quilmes denominó a esas tierras San
Francisco Solano.
Tomó
información del libro "Historia del pueblo de San Francisco
Solano y Villa La Florida" de Luis Gerardo Barbieri para
contarles sobre los orígenes de las "Chacras de San
Francisco".
"El 17 de febrero de 1773 el convento de San Francisco que
se levantaba en la Capital Federal, compró a Félix de la
Cruz una extensión de campo de unas 240 cuadras en el paraje
denominado antiguamente Cañada de Gaete.
A su vez la descendencia del capitán don Pedro de Izarraga
hicieron donación al convento de San Francisco de una
extensión importante donde los religiosos levantaron algunas
construcciones y realizaron plantaciones de hortalizas y
frutales conocidas con el nombre de Chacras de San
Francisco.
En 1871 el convento vendió los terrenos y fue sucediéndose
en la familia Obligado hasta el casamiento de una heredera
con don Pedro Claypole.
En 1948, la Dirección de Geodesia del ministerio de Obras
Públicas de la Provincia de Buenos Aires autorizó la
subdivisión para las tierras para previo loteo, fundar un
pueblo. Se estableció que se llamaría Paulino Barreiro que
era el nombre del Juez de Paz asesinado por la mazorca el 18
de septiembre de 1840, por unitario, según reza en la
partida de defunción de la Iglesia de Quilmes.
Inexplicablemente, sin ninguna información del Concejo
Deliberante que había dado el nombre de Barreiro por
Ordenanza Nº 1803, el 23 de septiembre estableció denominar
el lugar San Francisco Solano y ya el 15 de mayo de 1949, se
realizó el primer remate de la compañía Tulsa en San
Francisco Solano quedando fundado el pueblo.
Fuente:
Tomado del sitio:
http://www.quilmesvirtual.gov.ar |