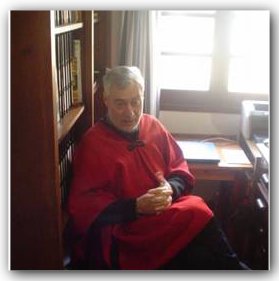 Mamerto
Menapace tiene las alforjas llenas de historias para
compartir. En diálogo profundo con el cielo y la
tierra forjó su oficio de labrador, sembró su
semilla en el campo del alma humana y se dedicó a
cultivarla. Con su entrañable afabilidad benedictina
comparte unos mates con el cronista en su celda del
monasterio de Los Toldos, donde reza y escribe esos
innumerables cuentos del color de la tierra.
Mamerto
Menapace tiene las alforjas llenas de historias para
compartir. En diálogo profundo con el cielo y la
tierra forjó su oficio de labrador, sembró su
semilla en el campo del alma humana y se dedicó a
cultivarla. Con su entrañable afabilidad benedictina
comparte unos mates con el cronista en su celda del
monasterio de Los Toldos, donde reza y escribe esos
innumerables cuentos del color de la tierra.
Autor incansable de
cuentos y poesías, ya lleva editados más de 25
libros. "No recuerdo cuándo escribí mi primer libro,
pero recuerdo que ya los contaba desde chiquito",
responde al ser interrogado sobre sus orígenes como
escritor.
En su prolijo
escritorio, en una carpeta de cartón celeste anotada
con trazo grueso y oscuro se lee "en la luz de mi
tierra". Ese es el título del libro que está
escribiendo.
-¿Qué significa
"en la luz de mi tierra"?
-Habían pasado
apenas unos días de la muerte de Atahualpa Yupanqui,
cuando a través de una persona que trabajaba en un
banco y que habitualmente visitaba el monasterio,
recibí una estampita con un saludo firmado por él.
Decía: "Para Mamerto, en la luz de mi tierra".
Sucedió que Atahualpa estaba leyendo un libro mío,
"Las Abejas de la Tapera", y fue al banco a retirar
un dinero para llevarse a Francia. Al llegar a la
ventanilla con el libro debajo del brazo el banquero
en cuestión le comentó que conocía al autor del
libro y agregó que yo estaría muy gustoso en recibir
un saludo de él. Fue así como en el mismo banco
escribió en el revés de una estampita ese saludo:
"Para Mamerto, en la luz de mi tierra".
-¿Cómo te marcó
el campo?
-El campo ha sido
mi geografía. Para mí no se trata de un disfraz ni
de un fin de semana. Pienso que hay personas que de
alguna manera la geografía les perfuma la historia.
Evidentemente, el viento, que es uno solo, le
arranca un canto diferente a cada cosa: lo que
reacciona al viento puede ser un molino, una
casuarina o una antena. Sin embargo, el zumbido
suena distinto en cada cosa. En mí, todo lo rural,
resuena de una manera especial.
-¿Cómo empezaste
a tomar contacto con la gente de la tierra, con los
paisanos?
-Mis cuatro abuelos
eran tiroleses, vinieron con la gran inmigración a
Santa Fe. Sin embargo, para ese momento ya había
todo un mundo criollo-indígena en el chaco
santafecino donde yo nací. Mi encuentro con lo
criollo, entonces, es simplemente por haber nacido
en un ambiente sumamente criollo; yo iba a una
escuela que quedaba en la ceja del obraje. Allí se
daba la extraña conjunción de que la mitad de los
chicos éramos gringos y del otro lado estaban los
criollos que hablaban güaraní. Lo curioso es que en
la escuela mis mejores amigos eran los chicos
criollos: esos sí que eran todos de a caballo y de
facón al cinto. Recuerdo que a Tito Galarza, uno de
mis compañeros, la maestra lo tenía que palpar de
armas antes de entrar a la clase. Claro, tenía que
recorrer todo el monte entonces se venía calzado con
su 38 que a veces dejaba en el apero... pero a veces
no.
-¿Cuál es la
identidad de nosotros los argentinos, cuáles son
nuestras raíces?
-Yo diría que somos
crisol de razas. Sin embargo, es evidente que hay
una conciencia de argentinidad. Tiene un poco que
ver con la historia. Pero no hay nada que hacerle, a
la pampa le tiras gringos y te rebotan criollos. Te
podes apellidar Falú o Landriscina y tener una
conciencia de argentinidad sumamente fuerte.
-¿Crees que los
paisanos tienen sentido del humor o más bien un
sentido trágico de la vida?
-El humor, como la
música, es una expresión del alma que puede variar
según la zona: yo diría que el cordobés tiene un
humor sarcástico. El chaqueño, con sus cuentos, es
más bien reflexivo y lo deja a uno pensando. El
cuento cuyano es más bien picaresco. El porteño es
un poco trágico y más bien sobrador, como su tango.
Los cuentos santiagueños, como su música, son
vivaces y saltarines, y los litoraleños son más
señoriales. Diría, entonces, que el hombre de campo
tiene una gran capacidad para apreciar el humor.
-¿Cómo
describirías la fe de la gente del campo?
-Es sumamente
religiosa. Tiene un cariño profundo por la vida, por
la cruz. Sin embargo, es sumamente parca en gestos
de devoción, para que vaya a misa tiene que haber
una motivación seria. Yo diría que para ellos la
misa es como la yerra: se vive intensamente pero
sólo una vez al año.
Fuente: Juan
Pablo Baliña
LA NACION - Rincón Gaucho